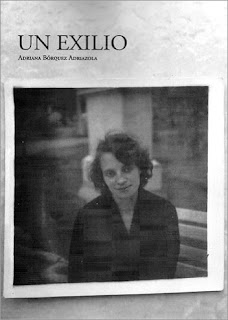Se
despierta sobre la ciudad una tarde nublada, el leve canto de un pájaro distrae
mi lectura, cierro el libro y miro cómo las hojas de los árboles se han teñido
de un color ocre romántico. Desde este
silencio, se oye el quiebre de las hojas cuando marchitas, se desprenden de la
rama y luego, el gemido que emiten al caer sobre la húmeda tierra.
Retomo
la lectura de “La guerra no tiene rostro de mujer” de la periodista bielorrusa
y Premio Nobel 2015, Svetlana Alexiévich, quien dijo que buscaba un método
literario que permitiera la mayor aproximación posible a la vida real, y lo
consigue ya que rescata del olvido a más de un millón de mujeres que
participaron en la segunda guerra mundial como francotiradoras, conductoras de
tanques, enfermeras, camilleras, telegrafistas. Los testimonios que Svetlana recoge de estas
mujeres es que muchas anhelaban defender a su país, se ofrecían de voluntarias
para ir al frente, pero la valentía se contrae y tiemblan de miedo, angustia y
desesperación cuando deben matar de un tiro o con un puñal, a su primer enemigo.
Svetlana
Alexiévich retira el velo que la historia oficial había puesto sobre ellas,
nuevamente se pretendió invisibilizar o minimizar la participación activa de la
mujer en el acontecer histórico. Entrevistó
a más de doscientas mujeres, fueron más de doscientos silencios que Svetlana
tuvo que romper para llegar a la soledad callada que guardaron después de
llegar del frente de batalla. Algunas lo
hicieron con el rostro quemado, otras con piernas o brazos amputados. Todas las que regresaron perdieron una parte
de sí mismas, a sus padres, hijos, esposos, amistades, perdieron su juventud en
la guerra.
Hay
testimonios que no se pueden olvidar, que no quisiera haber leído: “Un bebé de un año pedía pecho, pero la madre
tenía hambre, no había leche, el niño lloraba.
Los soldados estaban cerca… llevaban a los perros, si los perros le
oían, moriríamos todos (30 personas). El
comandante tomó la decisión, nadie se atrevía a transmitir la orden a la madre,
pero ella lo comprendió, sumergió el bulto con el niño en el agua y lo tuvo
allí un largo rato … el niño dejó de llorar ..,. el silencio … no podíamos
levantar la vista ni mirar a la madre, ni intercambiar miradas”.
Esta
obra entrega voces íntimas, trágicas, voces arrepentidas de haber actuado de
forma despiadada: “Avanzábamos. Entramos en los primeros pueblos alemanes. En
las bodegas había vino … capturamos a unas chicas alemanas … y violamos a una
entre diez hombres, … cogíamos a las adolescentes, a las niñas de 12 o 13 años,
… si lloraban les pegábamos, les tapábamos la boca con algo, les dolía y
nosotros nos reíamos ahora no entiendo como fui capaz de hacerlo, yo venía de
una familia educada, pero lo hice”.
Vivían
con el miedo permanente de morir, de matar, de tener que matar. Este coro de testimonios entrega un abanico gris
desgarrador, un pánico terrible ante la experiencia lectora de cómo se vive y
se muere en una guerra. La devastación
de los campos, de los hogares, de los seres humanos que a pesar haber
sobrevivido aún sueñan y se despiertan sudorosas, gritando enloquecidas porque aún
temen, porque aún recuerdan: “En la guerra no recuerdo
pájaros ni colores. Allí todo es negro,
tan solo la sangre es de otro color, la sangre es roja”.
Existió
otra forma de exterminio y fue el hambre: “En la ciudad, la gente caminaba y se caía de
hambre. Se morían. Los niños venían y compartíamos con ellos
nuestras escasas raciones. No eran
niños, eran una especie de pequeños ancianos.
Unas momias … después dejaron de venir. Probablemente se murieron”.
El
anhelo por la paz, volver a sus pueblos y reconstruir sus hogares y vidas se ve
empañado ante la crueldad e injusticia de quien gobernaba: “Pensábamos que después de la guerra todo
cambiaría, que Stalin confiaría en su pueblo.
La guerra aún no había acabado pero ya había trenes dirigiéndose a
Magadan trenes llenos de vencedores.
Arrestaron a todos los que alguna vez habían caído prisioneros de los
alemanes, a los que habían sobrevivido a los campos de concentración, a los que
los alemanes habían utilizado como mano de obra. A los que podían contar cómo
vivía la gente en otras partes. Sin los
comunistas. Después de la guerra, todos
cerraron el pico. Vivían en silencio y con miedo, igual que antes de la
guerra”.
No
ha sido fácil leer este libro, las emociones salen al encuentro y la
respiración se detiene ante las escenas que la memoria va construyendo a medida
que avanzo en la lectura. En más de una
página me detuve para dar gracias al universo de vivir en esta tierra enjuta a
orilla del océano. Vivir aquí y estar
tranquila; a pesar de la desigualdad social, la delincuencia con y sin corbata,
la falta de oportunidades, el olvido histórico de nuestra memoria y el descaro
de los corruptos y arribistas.
“La
guerra no tiene rostro de mujer” nos dice que cerca de un millón de mujeres
rusas, ucranianas, bielorrusas, bálticas combatieron en el ejército rojo contra
los nazis. Este libro debería ser leído
por quienes piensan que la guerra es la solución de algún conflicto, pero
también debería ser material de estudio junto a los tradicionales textos de
historia con la finalidad de conocer la radiografía del alma de quienes han
tenido que tomar un arma, defender su tierra y matar al invasor. Invasor que también tiene alma y también, es
un ser humano.